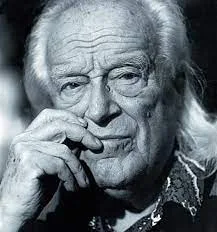LA ALMÁCIGA, MASTIHA O MASTICHA

La masiha o almáciga es la resina del lentisco (Pistacia lentiscus), un arbusto que crece en todo el Mediterráneo pero que en la isla de Quíos (Grecia, en griego: Χίος, Chíos) se consiguió una variedad especial por su producción, calidad y propiedades. En esta isla griega se ha recolectado desde la antigüedad por su distintivo aroma y sus características curativas y son apenas 24 aldeas del sur de la isla de donde procede.
Desde 1997 es un producto con denominación de origen protegida y el 27 de noviembre de 2014 el cultivo de la almáciga de Quíos fue distinguida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
La almáciga se obtiene haciendo incisiones superficiales en el tronco y las ramas del lentisco. La savia emana con el fin de taponar la herida formando unas lágrimas que caen al suelo. En unas dos semanas cristaliza y está lista para ser recogida. Para que no tenga demasiadas impurezas que mermen la calidad de la resina la base del árbol se rocía con carbonato cálcico a modo de alfombra. Un árbol produce alrededor de 150 a 200 gramos al año.

El uso de la almáciga es común para aportar un aroma sutil en la cocina de Grecia, Oriente Próximo y Turquía, pero es poco demandada fuera de los países mediterráneos orientales. El sabor es ligeramente amargo, pero rápidamente adquiere un exótico sabor único, almizclado y leñoso que recuerda sutilmente a pino e incienso.
En la zona del Mar de Egeo y el norte de Grecia, se utiliza para sazonar los rellenos de queso dulce o para hornear ciertos panes festivos, bollos de leche, galletas, postres, pasteles, budines y dulces pascua. También se le da uso para algunos cafés, tés y vinos. En la parte norte del país, se emplea en la elaboración del helado llamado “Kaimaki”, que adquiere una deliciosa textura gracias a esta especia. Aporta su característico aroma resinoso al licor “Chios Mastiha” y al “Mastiha Ouzo”, y estas se pueden usar de la misma forma en que se usan otras bebidas alcohólicas para cocinar. La nueva cocina griega ha innovando y ha introducido la almáciga en pescado, pollo, cordero, cerdo, mermeladas y salsas de tomate. Para usar correctamente la mastiha se necesita un mortero y moler los cristales con un poco de sal para una receta salada, o con un poco de azúcar para un plato dulce. Media cucharadita recién molida, suele ser suficiente para sazonar los platos. En exceso puede dejar un regusto amargo. Por sus propiedades adherentes y gomosas, nunca se debe moler en un molinillo de pimienta o de café. Existe un queso con sabor a almáciga en Líbano y Siria. En Iraq a veces se emplea en una bebida anisada llamada “Arak”. En Grecia hay una bebida que le llaman "el submarino" que consiste en tomar una cucharadita de un preparado de almáciga en agua caliente e ir saboreandolo mientras toma un aspecto de caramelo maleable.
La almáciga combina bien con limón, postres y en salsas dulces y saladas, desde el griego “Avgolemono” hasta salsas tipo bechamel, o en postres cremosos hechos con yogur, crema batida o mousses. Se usa junto con chocolate negro en salsas o en frutas cubiertas de chocolate. Armoniza con chocolate con leche, salsas de postre, helados de vainilla o chocolate negro, galletas dulces y para aromatizar aceite de oliva. Además de su amplio uso en la cocina también se empleaba como chicle, quizás el más antiguo junto con la sabia del gomero de la selva amazónica.

Es saludable para las dolencias estomacales, desórdenes del sistema péptico, incluidas úlceras. Masticada es buena para la higiene bucal en encías y dientes, eliminando la formación de placas microbianas. Es un suplemento dietético muy importante. Su acción antimicrobiana y antiinflamatoria es significativa, así como el hecho de que constituye un agente antioxidante natural. Además de esto contribuye a la cura de heridas y a la regeneración de la piel.Información:
https://sallypepperspices.com/2019/10/02/mastiha-o-almaciga-de-chios/
https://ecocosas.com/plantas-medicinales/lentisco/
-----