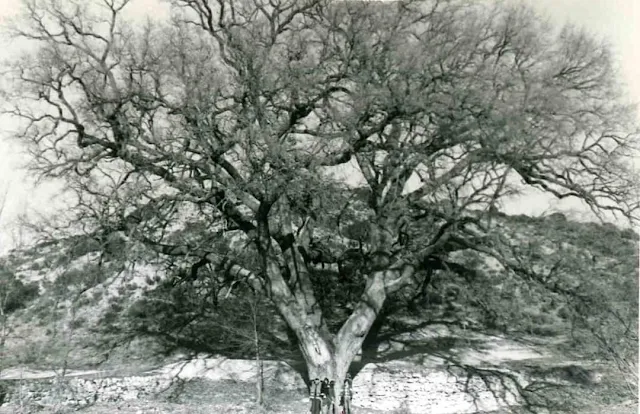El
17 de marzo de 2021, la carrasca milenaria de Lecina (Huesca) ganó el
concurso de Árbol Europeo del Año con la mayor cifra de votos en sus 11
ediciones: 104.264. Segundo quedó el magnífico plátano de Curinga
(Italia), con 78.210 votos, y tercero el sicomoro de la república rusa
de Daguestán, cuyos notables méritos naturales quedaron ensombrecidos
porque la organización del certamen, la Environmental Partnership Association, descubrió que su candidatura estaba siendo respaldada por un ejército de bots;
finalmente, se acreditó que había recibido 66.026 votos legales y más
de 30.000 fraudulentos. El día del triunfo de la antiquísima carrasca
(así la llaman en Aragón a las encinas), el puñado de vecinos que viven
en Lecina, la mayoría entrados en años, lo celebraron en la plaza ante
una pantalla gigante descorchando botellas de vino achampanado del
Somontano y saboreando buñuelos, rosquillas y crespillos.
Unas horas después de conocerse la victoria, la Casa Real felicitó por Twitter a los de Lecina.
Esta
es la historia de un logro colectivo en el que participaron dueños,
vecinos, administraciones y amigos de la causa, y es la historia de un
empeño individual. Entre la algarabía de la plaza del pueblo faltaba
quien más hizo por cuidar la carrasca en las últimas décadas de su
matusalénica existencia. Nicolás Arasanz, nacido en Lecina en la casa
Carruesco (nombre de familia) y fallecido en 2015 a los 96 años. Las
herederas del árbol son sus hijas, María Jesús, Felisa y Silvia. De
niñas tenían prohibido subirse a él, pese a que ellas eran unas plumas y
la carrasca un desmesurado Quercus ilex de 16 metros de altura y
28 metros de diámetro de copa. No era cosa de cuánto pesaban ellas y
cuánto podía soportar la carrasca. Era cosa, dice María Jesús Arasanz,
de que para su padre el árbol era un patrimonio “sagrado”.

La
carrasca fue registrada como árbol singular por el Gobierno de Aragón
en 1995. Su propiedad siguió siendo de la familia Arasanz, pero la
responsabilidad de su conservación pasó a la Administración. Esto puso a
Nicolás en una situación de cierto desasosiego. Ya no podía, por
ejemplo, podar las ramas del árbol, y le angustiaba que cada vez
llegasen más turistas a mirarlo. En 1997, el periodista César Palacios
lo visitó para incluir su carrasca en una serie de El País Semanal
titulada ‘Árboles con historia’. Palacios se encontró a un hombre de
“fino sentido del humor” y harto de que la gente se encaramase al árbol
para hacerse fotos porque le iban arrancando corteza. Protestó al
reportero: “Unté todo el tronco de manteca de cerdo pensando que así no
treparían, pero aunque se manchen suben igual”. Todavía se aprecia con
claridad en la portentosa base troncal de la carrasca un ancho surco de
superficie pelada, pese a que ya nadie hace eso, entre otras cosas
porque al día siguiente de que se publicase el artículo de Palacios las
autoridades enviaron operarios a cercarla con una valla de madera, que
sigue ahí. En tiempos de aquel reportaje, ya se hablaba de esta encina
como de la gran superviviente del proceso de explotación de los
encinares de la zona. “Es un milagro que se conserve. Había otras igual
de grandes pero desaparecieron”, concuerdan en un corrillo de vecinos
cuando visitamos el pueblo a inicios de octubre. En la posguerra muchos
tuvieron que vender sus carrascas más nobles a los negociantes que
querían aquella leña de combustión lenta y alto poder calorífico. Más
tarde, Nicolás Arasanz también recibiría una oferta, según relató
Palacios: “Un carbonero fanfarrón le aseguró que si mientras él la
cortaba se ponía debajo a comerse un pollo, antes de terminarlo tendría
que salir corriendo para que no le cayera la encina encima. ‘¿Un
pollo?’, se pregunta el propietario. ‘Mecagüen la leche, me daba tiempo
para el pollo, la siesta, hacer noche y volver al día siguiente’. Pero
por si acaso, no quiso hacer la prueba y se negó a venderla”. Para
cumplir con su baladronada, el carbonero hubiera tenido que seccionar en
minutos un tronco de unos siete metros de perímetro.
La
edad de la llamada carrasca milenaria es incierta. De hecho, si bien las
encinas pueden superar los 1.000 años, es muy probable que se quede por
debajo. Un técnico del Gobierno de Aragón explica que, según las
consultas que han hecho con científicos, podría tener entre cuatro y
siete siglos. Para precisar habría que recurrir a una técnica de
perforación del tronco. No se lo plantean. Consideran que sería
peligroso para el árbol.

Dos
semanas antes del anuncio del Árbol Europeo del Año, falleció a los 95
años Isabel Peñart, esposa de Nicolás. Ella también fue una defensora de
la carrasca. En sus últimos años de vida, sus hijas la llevaban a verla
a su sitio, pegada a una era a la entrada del pueblo, y ella,
nonagenaria y achacosa, la miraba y decía: “La castañera está muerta”.
“No, mamá, no está muerta”. Ella la miraba y repetía: “La castañera está
muerta”.
En la familia y en el pueblo no la llaman la
carrasca sino la castañera —la castañera de Carruesco— porque daba unas
bellotas grandes y dulces que parecían castañas. Con ellas se alimentaba
al ganado. A veces la gente las comía asadas, sobre todo los críos.
María Jesús y Felisa Arasanz aseguran que sus bellotas han
empequeñecido. En general, dicen que la carrasca ya no es lo que era.
“Antes te ponías debajo y de tanta hoja que tenía mirabas para arriba y
no podías ver el cielo”, recuerda Felisa. Las hermanas la ven más seca,
menos frondosa, con el verde apagado. Les preocupa que el turismo le
esté afectando y reclaman de las autoridades un control de visitas
organizado, además de un cuidado de su entorno sostenido, no puntual.
Uno
de los riesgos a los que se enfrenta es la compactación del suelo por
acumulación de pisadas. Después de ganar el premio, la carrasca estuvo
recibiendo en primavera y verano una media de 150 visitas diarias, según
Carmen Lalueza, alcaldesa de Bárcabo, el municipio donde está Lecina.
Unas semanas antes de ser elegida Árbol Europeo se tomó la precaución de
demarcarla con un segundo perímetro, con una cuerda sostenida por
postes, para ampliar el espacio de protección de su órbita radicular. La
alcaldesa y las propietarias dicen que los visitantes suelen ser
respetuosos, aunque de vez en cuando siguen apareciendo papeles o
incluso colillas. Da que pensar. Una persona que se acerca a un fabuloso
árbol milenario, lo observa mientras fuma y al terminar de fumar tira
el pitillo al suelo y, si acaso, pisa la colilla.
Eso es:
tirar al suelo un pitillo y, si acaso, pisar la colilla ante un ser
vivo —callado, pero vivo— que quizá esté ahí desde el medievo, que quizá
estuvo en su juventud durante la peste negra de 1348, que quizá siendo
un árbol ya sólido estuvo cuando Fernando II de Aragón fraguó con Isabel
I de Castilla su poderosa corona, que sin duda estaba durante la guerra
de la Independencia mientras tenían lugar las correrías antifrancesas
de El Cantarero, El Pesoduro o El Malcarau, guerrilleros populares por
entonces en el Alto Aragón, la región donde se encuentra la carrasca;
que estaba aquí cuando llegó el ferrocarril Barcelona-Zaragoza y cuando
la Guerra Civil y cuando en 1995 Nayim marcó in extremis desde 40 metros
el gol que le dio al Zaragoza la Recopa contra el Arsenal, Aragón
entero retumbando de alegría, y ahí, segundo a segundo, minuto a minuto,
hora tras hora, año tras año, década tras década, nieve tras nieve,
siglo tras siglo, estuvo la carrasca sin inmutarse, haciendo algo tan
simple y tan ontológicamente perfecto como permanecer. Eso es: entonces
llegas tú y arrojas una colilla a sus pies.

Se
conoce como árboles singulares a aquellos que son excepcionales por su
edad, tamaño, forma u otras características biológicas o culturales. En
España cada comunidad autónoma cataloga los suyos. Actualmente son unos
4.100. Existen normativas que los protegen, de tipo local y autonómico,
pero en general la atención que reciben suele ser escasa, según Susana
Domínguez Lerena, presidenta de Bosques Sin Fronteras
y destacada promotora de una política integral de conservación de estas
maravillas biológicas y de aprovechamiento sostenible de su potencial
educativo-turístico. “Son monumentos”, afirma, “y deberíamos tratarlos
igual que tratamos a una capilla románica”. A su juicio, España padece
de cierto “analfabetismo arbóreo” y urge que se empiece a cultivar la
sensibilidad al respecto.
Ya a finales del siglo XIX, el aragonés Joaquín Costa hacía una defensa del valor político de los árboles. En un artículo en Ayer. Revista de Historia Contemporánea,
escribe Alberto Sabio, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que
él propugnaba un “patriotismo arbóreo” en el que “el respeto al árbol
sería un condimento más de la regeneración nacional española”. En los
mítines de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, cuenta el historiador,
Costa clamaba: “¡Fueron adineradas las encinas en forma de leña y
carbón!”.

Hoy los peligros para los árboles singulares son otros. “El cambio
climático, porque cuanto mayores son los ejemplares, más les cuesta
adaptarse a variaciones fuertes e imprevistas, y la desatención social y
administrativa”, analiza Domínguez Lerena.
La victoria
de la carrasca, primer árbol español que gana el concurso europeo, es
una muestra de que es posible que estos árboles atraigan interés e
involucren a los ciudadanos y a organismos oficiales. En este caso fue
una eurodiputada aragonesa, Isabel García, la que dio la idea de buscar
un árbol singular para ir al certamen; luego juntaron fuerzas las
comarcas limítrofes de Somontano y Sobrarbe (la de la carrasca) y el
Ayuntamiento de Bárcabo; y TuHuesca, una entidad turística pública,
financió con 36.000 euros la campaña. Aliados con las hermanas Arasanz,
en el meollo estuvieron Enrique Pueyo, alcalde de un pueblo de Sobrarbe,
Aínsa, y Clara Bosch, gerente de la Ruta del Vino del Somontano,
nativos de la zona. En presencia de la encina, explican que entendieron
que encumbrarla serviría para fortalecer un corredor turístico
intercomarcal con dos joyas medievales como Aínsa y el pueblo de
Alquézar, y una sierra, la de Guara, donde hay entre otras cosas
pinturas rupestres y unos cañones óptimos para el barranquismo.
Bosch
y Pueyo recuerdan el entusiasmo que sintieron el día que obtuvieron el
premio europeo. También guardan cariño al momento en que ganaron, meses
antes, el de Árbol del Año en España, organizado por Bosques Sin
Fronteras. Aquel día aún no se había desatado el aragonesismo arbóreo
que vino luego, pero ellos ya tramaban su estrategia. Al conocer la
noticia, fueron donde el árbol a planificar los pasos siguientes.
Contentos y en soledad, se comieron un bocadillo de longaniza bajo la
sombra de la carrasca de Nicolás Arasanz.
 ANTONIO MADRIDEJOS
ANTONIO MADRIDEJOS