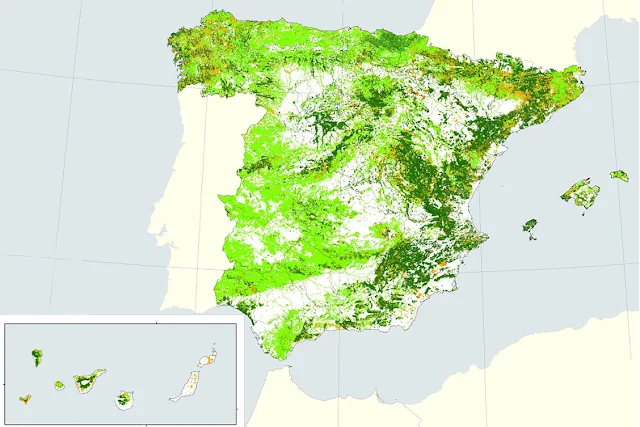HANNAH MADDISON-HARRIS
El rol de los árboles como productores de lluviaEntrevista sobre el papel de los bosques como recicladores
de lluvia y la misión del programa científico sobre bosques más grande
del mundo.
Es una idea extendida que el agua es transpirada por los
árboles y luego se pierde fuera del paisaje. Pero la investigación ha
demostrado ahora que esta agua, en lugar de desaparecer, regresa en
forma de lluvia, ya sea sobre la misma área o en otro lugar, en un
proceso denominado “reciclaje de precipitaciones”.
En un foro de discusión del Global Landscapes Forum
celebrado en Bonn-2017, Alemania, se examinó el papel de los
bosques en la regulación del ciclo del agua y se analizó investigación
que sugiere que la vegetación cumple un papel fundamental en la
frecuencia e intensidad de las lluvias. También se exploró cómo esto
puede afectar la restauración del paisaje, la gestión del recurso
hídrico y la adaptación al cambio climático.
“Desde hace mucho, se sabe que los bosques tienen una influencia muy
importante sobre el cambio climático, principalmente a través del ciclo
del carbono”, dijo Vincent Gitz, director del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería
(FTA por sus siglas en inglés), quien moderó parte del debate. “Lo que
estos hallazgos nos dicen ahora es que debemos tomar en cuenta el papel
de los bosques en el ciclo del agua y luego sus efectos en los climas
locales, regionales y continentales”.
Durante el Global Landscapes Forum, Los Bosques en las Noticias
conversó con Gitz sobre esta visión integral del ciclo del agua, las
potenciales implicaciones de la investigación en las políticas y las
acciones, así como sobre el papel del FTA como una gran asociación de
investigación para el desarrollo.
¿Cuál es el papel del FTA en la investigación para el desarrollo?
El Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Arboles y
Agroforestería es la mayor asociación de investigación para el
desarrollo que aborda importantes temas como la contribución de los
bosques, los árboles y la agroforestería al desarrollo sostenible, a la
lucha frente al cambio climático, a resolver el problema de la seguridad
alimentaria, y las acciones para lograr paisajes sostenibles.
“Paisaje” es un concepto muy amplio. La ciencia del FTA abarca
investigación en temas que van desde los recursos genéticos hasta los
medios de vida, las cadenas de valor y los impactos —incluidos impactos
amplios y de gran escala, como el cambio climático—, y cómo todos
interactúan en conjunto en un paisaje. El FTA aporta investigación en
desarrollo, es decir, investigación que se realiza con actores para el
desarrollo y se incorpora a programas de desarrollo, teniendo en cuenta
las necesidades y las expectativas de las partes interesadas e
integrándolas en la investigación que se está llevando a cabo.
Al ser una asociación global, el FTA ofrece soluciones que se adaptan
a diferentes tipos de situaciones en todo el mundo. Y tiende puentes
entre el mundo de la investigación y el mundo de los actores del
desarrollo para la cogeneración de conocimiento y soluciones derivadas
de la ciencia.
¿Qué ha traído el FTA a este GLF Bonn 2017?
El FTA proporciona ciencia y conocimientos y una base de evidencia
para las discusiones entre las partes interesadas que se dan cita en el
GLF, en ocasiones sobre cuestiones muy difíciles o muy controvertidas.
En este GLF de Bonn, hemos destacado tres temas principales.
El primero es el papel de los bosques y los árboles en el ciclo del
agua, lo que denominamos la nueva ciencia del “reciclaje de
precipitaciones”. El segundo tiene que ver con la restauración del
paisaje forestal y con proporcionar un conjunto de soluciones para
entender qué árbol se debe plantar en qué lugar, en qué contexto, y
también cómo la agroforestería puede ayudar a la restauración de la
tierra y promover la seguridad alimentaria al mismo tiempo. El último
punto es acerca del financiamiento y sobre cómo los actores y las
inversiones financieras pueden orientar la forma en que las cadenas de
valor impactan en los paisajes, para avanzar hacia paisajes sostenibles.
¿Cuáles son las principales lecciones derivadas de este Foro organizado por el FTA?
El debate logró actualizar a las partes interesadas y a los
formuladores de políticas con los últimos hallazgos científicos sobre el
reciclaje de precipitaciones, para que pudieran, en primer lugar,
aprender acerca de esta nueva ciencia, pero también considerar cómo
estos elementos pueden ser incorporados en los diferentes marcos
institucionales con los que trabajan, ya sea la gestión del agua, la
gestión forestal o la gestión de la tierra.
Se sabe desde hace tiempo que la vegetación influye en el ciclo
terrestre del agua sobre el terreno: precipitaciones que se convierten
en escorrentía, los problemas para el control de las inundaciones, etc.
Lo que es menos conocido es que la vegetación y la cobertura terrestre
influyen en la parte atmosférica del ciclo del agua, lo que significa
que está en marcha una suerte de cambio de paradigma: de una situación
en la que los árboles y los bosques son importantes para el manejo de
las cuencas hidrográficas, a una en la que los árboles y los bosques son
importantes para el manejo de las precipitaciones a diferentes escalas.
Es una percepción diferente acerca de cómo se produce y consume el
agua en un ecosistema y cómo podemos gestionar mejor los ecosistemas
para proporcionar recursos hídricos a la agricultura para la adaptación
al cambio climático.
¿Cuáles son las implicaciones de estos nuevos hallazgos para
el clima, la tierra, el agua y las políticas y acciones relacionadas?
Estos conocimientos pueden tener implicaciones importantes ya sea
para las políticas climáticas, las políticas de tierras o las políticas
de agua. Se sabe desde hace mucho que los bosques tienen influencias muy
importantes sobre el cambio climático a través, principalmente, del
ciclo del carbono. Lo que estos hallazgos nos dicen ahora es que debemos
tomar en cuenta el papel de los bosques en el ciclo del agua y luego
sus efectos en los climas locales, regionales y continentales.
Este tipo de debates en el GLF son importantes porque ayudan, en
primer lugar, a que diferentes partes interesadas entiendan las
diferentes perspectivas sobre el tema técnico, y luego también puedan
compartir entre sí sus puntos de vista y sus inquietudes y expectativas
al respecto.
Y otro punto importante en el GLF es que no se trata de un foro de
negociación formal. Ello nos permite sintetizar nuevas ideas y presentar
innovaciones que luego pueden madurar, perfeccionarse y ser llevadas a
otros tipos de plataformas más formales, ya sea a nivel nacional, con el
gobierno, o a nivel internacional, por ejemplo a convenciones
internacionales.
-----