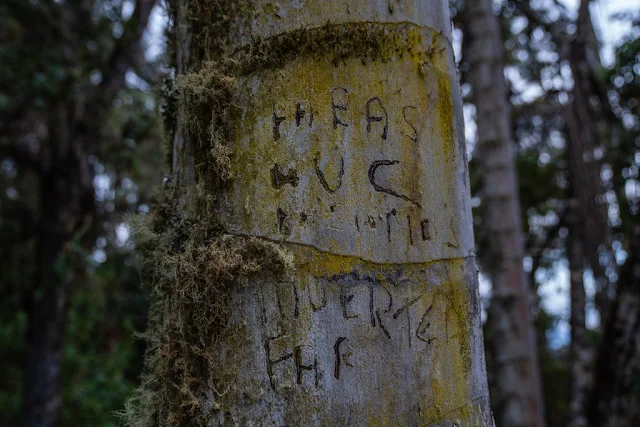Científicos logran germinar palmeras extinguidas con semillas de hace 2.000 años
Científicos israelitas han logrado cultivar seis palmeras a partir de semillas de palmera datilera de 2.000 años de antigüedad, lo que las convierte en las semillas más antiguas que han logrado germinar en la historia del planeta.
Según cuentan los investigadores, del Centro de Investigación de Medicina Natural Louis L Borick en Jerusalén (Israel), un centenar de semillas de palmera datilera (Phoenix dactylifera) fueron encontradas en el desierto de Judea, cerca de Jerusalén, y fueron sometidas a la prueba del radiocarbono lo sque reveló que tenían alrededor de 2.000 años de edad.
Posteriores análisis genéticos, documentados en la revista científica 'Science Advances', revelaron que varias de estas semillas provenían de palmeras datileras, que fueron polinizadas por palmeras masculinas de diferentes áreas. Esto indica que los antiguos habitantes de la zona cultivaban los árboles utilizando sofisticadas técnicas para polinizar las plantas.
6 de 33 semillas sembradas
Los investigadores, tras el hallazgo de las semillas, las prepararon empapándolas en agua y añadiéndoles hormonas que ayudaran a la germinación y el enraizamiento. Finalmente, plantaron un total de 33, que fueron las que observaron que podían tener más posibilidades de germinar, en el suelo de un área en cuarentena. Una de las 33 fue usada como semilla de control y no recibió el tratamiento fertilizante.Según nos cuenta Science Alert, del total de semillas plantadas, seis han logrado germinar y los científicos ya las han bautizado: Jonah, Uriel, Boaz, Judith, Hannah y Adam. A partir de ahora, podrán hacer pruebas y análisis que no podían realizar solo con las semillas. El objetivo es desentrañar cuál es el secreto de la longevidad de la semilla de la palmera datilera y poder aplicar este descubrimiento en otras plantas y, sobre todo, en la agricultura.
Los cultivos de palma datilera de Judea, según los expertos, comenzaron a extinguirse después de las guerras de la región con Roma en los siglos I y II dC. Los investigadores creen que las condiciones calientes y secas del desierto de Judea probablemente ayudaron a preservar las semillas sobrantes durante tanto tiempo.
Anteriormente, la semilla germinada más antigua del mundo era una semilla de loto chino de 1.300 años recuperada de un lecho de un lago seco en China. En 2012, investigadores en Rusia cultivaron una flor de tejido frutal de 30.000 años de edad, recuperado de sedimentos congelados en Siberia.
-----