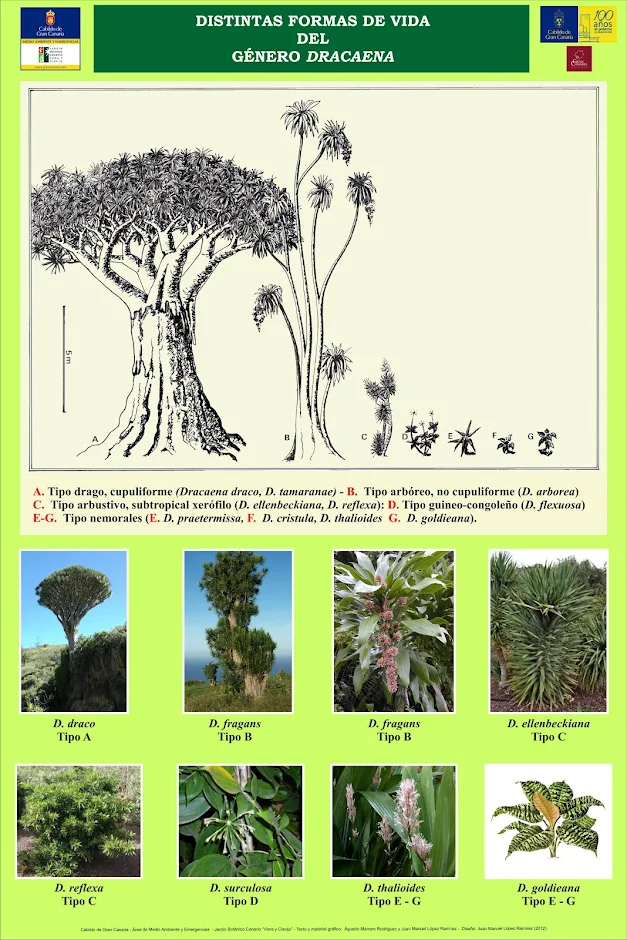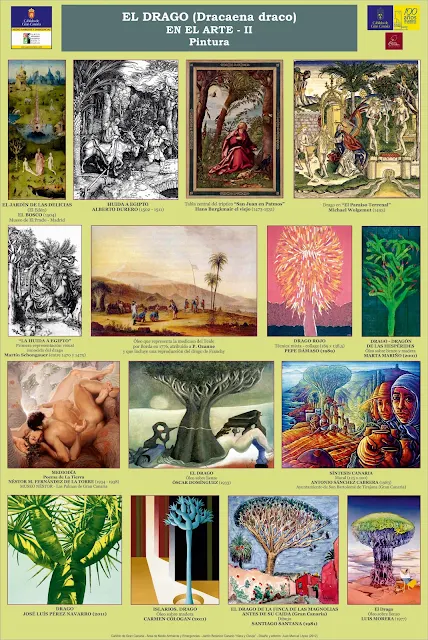Y. SÁNCHEZ
El hombre que se enfrentó a la Seca, 2010
Este artículo tiene unos años pero no han cambiado demasiado las circustancias de los problemas de la dehesa.
Francisco Volante tiene sus fincas de El Alcornocal y Alcornosilla como un vergel. Son 50 hectáreas de encinas y alcornoques en el término municipal de El Cerro de Andévalo que parecen haber creado una burbuja que frena la voraz Seca, esta plaga lleva décadas asolando la dehesa onubense y la del resto de la península.
El hombre que se enfrentó a la Seca, 2010
Este artículo tiene unos años pero no han cambiado demasiado las circustancias de los problemas de la dehesa.
Francisco Volante tiene sus fincas de El Alcornocal y Alcornosilla como un vergel. Son 50 hectáreas de encinas y alcornoques en el término municipal de El Cerro de Andévalo que parecen haber creado una burbuja que frena la voraz Seca, esta plaga lleva décadas asolando la dehesa onubense y la del resto de la península.
 Las
dehesas del Andévalo están en uno de los focos más castigados por la
Seca, que también ha causado estragos en la Sierra, el Condado y Doñana.
Una plaga que ha afectado a 216.000 de las 240.000 hectáreas de la
provincia y que viene destruyendo en la península una media de 1.500
hectáreas al año.
Las
dehesas del Andévalo están en uno de los focos más castigados por la
Seca, que también ha causado estragos en la Sierra, el Condado y Doñana.
Una plaga que ha afectado a 216.000 de las 240.000 hectáreas de la
provincia y que viene destruyendo en la península una media de 1.500
hectáreas al año.
 Este
hombre, de campo, confiesa que se le caían las lágrimas cuando veía las
encinas ennegrecerse y caer al suelo de un año para otro o, incluso, en
unos meses. Más que ponerse a buscar soluciones a lo que creía
irremediable, se marcó el firme propósito de recuperar la vida que,
desde niño, conoció en los campos familiares. Aves e insectos habían
desaparecido o quedaban de forma testimonial, "en el campo había
silencio y eso significa muerte", explica.
Este
hombre, de campo, confiesa que se le caían las lágrimas cuando veía las
encinas ennegrecerse y caer al suelo de un año para otro o, incluso, en
unos meses. Más que ponerse a buscar soluciones a lo que creía
irremediable, se marcó el firme propósito de recuperar la vida que,
desde niño, conoció en los campos familiares. Aves e insectos habían
desaparecido o quedaban de forma testimonial, "en el campo había
silencio y eso significa muerte", explica. Su
propósito le ha llevado a encontrar una forma de ayudar a los árboles
afectados por la Seca a recuperarse. El proceso comienza por colocar
nidos de pájaros para atraer a las aves insectívoras que, normalmente,
han poblado las dehesas de su pueblo. Empezó con dos cajas de nidos, que
el primer año no tuvieron inquilinos. Lejos de desanimarse, insistió y
el segundo año logró que anidaran dos parejas de herrerillos, con 7
crías entre ambas. Quince años después sigue colocando nidos fabricados
por él mismo y ayuda a sus vecinos a hacer lo mismo, "sólo cobro lo que
cuestan las pajareras", señala.
Su
propósito le ha llevado a encontrar una forma de ayudar a los árboles
afectados por la Seca a recuperarse. El proceso comienza por colocar
nidos de pájaros para atraer a las aves insectívoras que, normalmente,
han poblado las dehesas de su pueblo. Empezó con dos cajas de nidos, que
el primer año no tuvieron inquilinos. Lejos de desanimarse, insistió y
el segundo año logró que anidaran dos parejas de herrerillos, con 7
crías entre ambas. Quince años después sigue colocando nidos fabricados
por él mismo y ayuda a sus vecinos a hacer lo mismo, "sólo cobro lo que
cuestan las pajareras", señala. Francisco
Volante explica que la solución contra la Seca pasa por devolver al
ecosistema del bosque mediterráneo su hábitat natural. Este se ha ido
perdiendo con el paso de los años. A su juicio, una combinación adecuada
de pájaros insectívoros, abejas, avispas y murciélagos ayuda a mantener
el equilibrio natural que desde siempre ha existido en las dehesas de
su pueblo.
Francisco
Volante explica que la solución contra la Seca pasa por devolver al
ecosistema del bosque mediterráneo su hábitat natural. Este se ha ido
perdiendo con el paso de los años. A su juicio, una combinación adecuada
de pájaros insectívoros, abejas, avispas y murciélagos ayuda a mantener
el equilibrio natural que desde siempre ha existido en las dehesas de
su pueblo. Este
argumento, simple sobre el papel, no lo es tanto en la práctica.
Volante ha pasado años observando y haciendo un seguimiento concienzudo
de los nidos y colmenas de su fincas, hasta sacar conclusiones claras.
En un cuaderno de media cuartilla anota cualquier incidencia, la especie
que habita, las crías... "Tampoco hay que pasarse todos los días, pero
un par de veces cada dos o tres meses, es conveniente", dice. Es por eso
que Volante sale siempre con una vara de casi tres metros en la mano
para bajar y subir los nidos de las encinas.
Este
argumento, simple sobre el papel, no lo es tanto en la práctica.
Volante ha pasado años observando y haciendo un seguimiento concienzudo
de los nidos y colmenas de su fincas, hasta sacar conclusiones claras.
En un cuaderno de media cuartilla anota cualquier incidencia, la especie
que habita, las crías... "Tampoco hay que pasarse todos los días, pero
un par de veces cada dos o tres meses, es conveniente", dice. Es por eso
que Volante sale siempre con una vara de casi tres metros en la mano
para bajar y subir los nidos de las encinas. Estima
que para empezar a recuperar cualquier finca se tienen que colocar 1 o 2
nidos por hectárea. Esto es suficiente para empezar a facilitar el
anidamiento de pájaros y murciélagos, además, hay que tener colmenas y
favorecer la aparición de avispas y arañas. "Todo depende de la masa
foliar de los árboles" porque la naturaleza no es matemática pura,
apunta Volante.
Estima
que para empezar a recuperar cualquier finca se tienen que colocar 1 o 2
nidos por hectárea. Esto es suficiente para empezar a facilitar el
anidamiento de pájaros y murciélagos, además, hay que tener colmenas y
favorecer la aparición de avispas y arañas. "Todo depende de la masa
foliar de los árboles" porque la naturaleza no es matemática pura,
apunta Volante. En su finca tiene claros
ejemplos del trabajo que ha desarrollado durante los últimos 15 años.
Muestra zonas donde apenas asoman media docena de tocones de árboles que
se perdieron con la Seca, "los corté todo lo que pude porque me ponía
malo al verlos. En esta zona los árboles estaban tan juntos que en
verano todo era una sombra". No es la única zona donde se instaló la
Seca, afectó a más partes de la finca. Volante quemó los troncos que
quedaron devastados por los agentes que causan la enfermedad y conservó
todo árbol que consideró que no estaba completamente perdido. En la
finca quedan algunos troncos ennegrecidos con tallos verdes que empiezan
a tener bellotas gordas y hermosas. Todavía se pueden ver los surcos
que traza el gusano del cerambyx welensii, uno de los insectos que los científicos han identificado como causante de la Seca junto al hongo phytophthora cinnamomi.
En su finca tiene claros
ejemplos del trabajo que ha desarrollado durante los últimos 15 años.
Muestra zonas donde apenas asoman media docena de tocones de árboles que
se perdieron con la Seca, "los corté todo lo que pude porque me ponía
malo al verlos. En esta zona los árboles estaban tan juntos que en
verano todo era una sombra". No es la única zona donde se instaló la
Seca, afectó a más partes de la finca. Volante quemó los troncos que
quedaron devastados por los agentes que causan la enfermedad y conservó
todo árbol que consideró que no estaba completamente perdido. En la
finca quedan algunos troncos ennegrecidos con tallos verdes que empiezan
a tener bellotas gordas y hermosas. Todavía se pueden ver los surcos
que traza el gusano del cerambyx welensii, uno de los insectos que los científicos han identificado como causante de la Seca junto al hongo phytophthora cinnamomi.
Francisco
Volante conoce a estos dos protagonistas, "han estado aquí toda la
vida". Incluso tiene disecado un ejemplar adulto de cerambyx, un
escarabajo. "Creo que los árboles más débiles son víctimas fáciles de
ambos, cuando el resto de las especies que los controlaban, sus
depredadores naturales, han desaparecido. Yo, lo único que he hecho ha
sido tratar de recuperar el equilibrio entre especies, la naturaleza por
sí misma hace el resto", apunta. "La naturaleza está deseando que le
echemos una mano", añade.
Según su
experiencia, el equilibrio está en contar con un 80% de distintas aves
insectívoras como el herrerillo común, capuchino, el trepador azul, el
carbonero común, el agateador común o el gorrión molinero; entre un 5 y
un 10% de murciélagos, que son los depredadores nocturnos; y en una
proporción similar las abejas y avispas. Estas especies junto a la
localización diseminada de puntos limpios de agua y una gestión ganadera
adecuada de las dehesas, hacen el resto.
Sobre
las podas, Francisco Volante señala que "muy pocas veces he visto a mis
mayores podar las encinas, siempre se ha dicho que el árbol es capaz de
hacer una poda natural". E insiste en que para estos bosques
mediterráneos es importante contar con una buena masa foliar, "espesa y
abundante, que caiga hacia el suelo para que sea el mismo árbol el que
cree su propia protección para evitar el estrés hídrico durante las
temporadas Secas".
Francisco Volante, que
forma parte de los productores ganaderos del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE), ha mantenido entrevistas con los
científicos que estudian la Seca. Probablemente sus puntos de vista
estén en la misma línea, aunque a Volante le apremia el tiempo. La Seca
es una carrera de fondo y él no se quedará sentado a esperar una
actuación reglada porque "éste es mi medio de vida", concluye.
-----
Este modelo de respeto a la biodiversidad tuvo su respuesta por parte de las administraciones por medio del programa Life bioDEHESA que tuvo su dotación económica desde 2012 a 2017, creando una red de 40 dehesas piloto. Contaba con un presupuesto de 7,9 millones de euros, de los cuales la Unión Europea financiaba con 3,9 y el resto estaba a
cargo del gobierno andaluz. Además de la Junta de Andalucía, la
iniciativa contaba con otros socios colaboradores, entre los que se
encuentra el Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa Encinal,
la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), entre otras.
Paco Volante abandera un movimiento en favor de la biodiversidad pero lo que no han resuelto las administraciones es el tema de los intermediarios. La bajada de los precios de la carne al ganadero -no al consumidor- obliga a los ganaderos a incrementar el número de animales, lo que conlleva una mayor presión sobre la tierra y su desgaste.
Paco, el inventor de estos nidos ha dado con una tecla, ahora debe ser Europa y entidades públicas y privadas las que se
impliquen en el proceso de recuperación de los precios en la dehesa, pues es prioritario
conservarlas y llevar a cabo prácticas que conduzcan a la conservación
de este ecosistema.
FUENTE: HUELVA INFORMACIÓN
WEB INTERESANTE: http://www.biodehesa.es/
-----